Diagnóstico - Anatomía Patológica y Citología
La Anatomía y Citología Patológica (ACP) es una disciplina médica cuyo objeto es el análisis de anomalías morfológicas y moleculares de células y tejidos, a simple vista y luego al microscopio, a partir de muestras celulares (citología), fragmentos de tejido (biopsias), o de piezas quirúrgicas. El diagnóstico anatomopatológico es un acto médico y no el resultado de un proceso automatizado. La oncología ocupa un lugar destacado en la actividad del patólogo. elaboración del diagnóstico, a partir del cual se decide el tratamiento más adecuado a la enfermedad, así como la posible integración en un ensayo clínico. El departamento de la ACP trabaja en estrecha colaboración con la Plataforma de Biología Molecular del Cáncer del Hospital Universitario de Tours, que tiene como objetivo realizar pruebas moleculares innovadoras para todos los pacientes de la región. un fragmento de tejido, lo que permite adaptar el procedimiento quirúrgico si es necesario. Se utilizan diferentes medios morfológicos desde el estudio macroscópico hasta la microscopía electrónica.
La herramienta más utilizada es el microscopio óptico, que permite la observación de células y tejidos (histopatología) después de un período de preparación y tinción de la muestra. Las técnicas inmunohistoquímicas y de hibridación in situ permiten afinar el diagnóstico e identificar dianas específicas para determinadas terapias (las denominadas dirigidas). Esta actividad de peritaje también se realiza en el marco de las redes nacionales de revisión, bajo el auspicio del Instituto Nacional del Cáncer (INCa). El estudio morfológico de los cánceres y las técnicas de análisis in situ constituyen una valiosa herramienta para comprender los mecanismos de aparición y progresión de los cánceres, y la labor del patólogo se encuentra en la interfaz entre la atención y la investigación. Como tal, los patólogos del Hospital Universitario de Tours están muy involucrados en varios equipos de investigación del cáncer, denominados INSERM. La biblioteca de tumores del Hospital Universitario de Tours almacena fragmentos de tumores muestreados y anotados por patólogos, con fines sanitarios (diagnóstico y teranóstico), y también con fines de investigación. El uso en investigación respeta el anonimato del paciente y requiere su no objeción.
 Poliploidía Pocos géneros de gimnospermas contienen especies poliploides. Algunos ejemplos son: Efedra, Gnetum y Welwitschia. Juniperus chinensis es tetraploide y Sequoia sempervirens es una especie hexaploide natural. Aunque la poliploidía no juega un papel importante en los patrones de variación de Pinaceae, las plantas poliploides se encuentran ocasionalmente en el vivero y en la naturaleza. Se encontraron aneuploidías y mixoploidías en plántulas enanas de Picea abies (Kiellander, 1950; Illies, 1959) y una plántula gemela de Abies firma se describió como tetraploide (Kanezawa, 1949). Se citan casos aislados de poliploidía natural en Larix. Christiansen (1950) detectó un Larix decidua adulto tetraploide, y Chiba y Watanabe encontraron en trasplantes de 2 años de Larix leptolepis 8 plántulas poliploides: 2 tenían raíces diploides, mientras que las otras 6 eran todas tetraploides. Un solo individuo que se originó de un cruce entre Larix decidua y Larix occidentalis era tetraploide (Larsen y Westergaad, 1938). Se ha informado poliploidía o mixoploidía espontánea en 4 especies de pino: Zinnai (1953) identificó 5 plántulas tetraploides de Pinus densiflora; en Pinus elliottii, Mergen (1958) describió plántulas mixoploides que comprenden complementos cromosómicos 2n, 3n, 4n; Johnsson (1959) cita la presencia de poliploides en Suecia en Pinus sylvestris; y Nishimura (1960) describieron una plántula tetraploide de Pinus thunbergii que surgió de una semilla diembrionaria.
Poliploidía Pocos géneros de gimnospermas contienen especies poliploides. Algunos ejemplos son: Efedra, Gnetum y Welwitschia. Juniperus chinensis es tetraploide y Sequoia sempervirens es una especie hexaploide natural. Aunque la poliploidía no juega un papel importante en los patrones de variación de Pinaceae, las plantas poliploides se encuentran ocasionalmente en el vivero y en la naturaleza. Se encontraron aneuploidías y mixoploidías en plántulas enanas de Picea abies (Kiellander, 1950; Illies, 1959) y una plántula gemela de Abies firma se describió como tetraploide (Kanezawa, 1949). Se citan casos aislados de poliploidía natural en Larix. Christiansen (1950) detectó un Larix decidua adulto tetraploide, y Chiba y Watanabe encontraron en trasplantes de 2 años de Larix leptolepis 8 plántulas poliploides: 2 tenían raíces diploides, mientras que las otras 6 eran todas tetraploides. Un solo individuo que se originó de un cruce entre Larix decidua y Larix occidentalis era tetraploide (Larsen y Westergaad, 1938). Se ha informado poliploidía o mixoploidía espontánea en 4 especies de pino: Zinnai (1953) identificó 5 plántulas tetraploides de Pinus densiflora; en Pinus elliottii, Mergen (1958) describió plántulas mixoploides que comprenden complementos cromosómicos 2n, 3n, 4n; Johnsson (1959) cita la presencia de poliploides en Suecia en Pinus sylvestris; y Nishimura (1960) describieron una plántula tetraploide de Pinus thunbergii que surgió de una semilla diembrionaria.
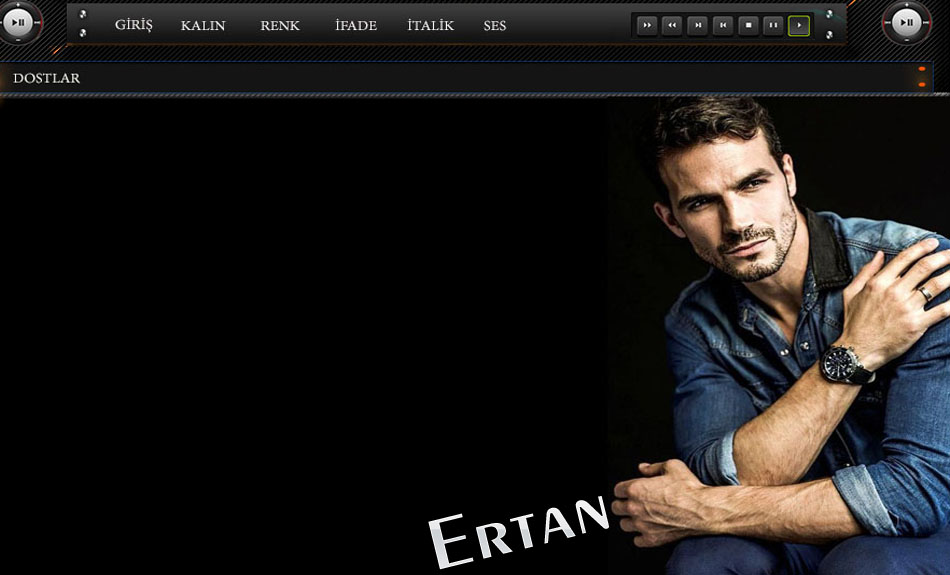 Las especies de gimnospermas se han vuelto poliploides mediante el tratamiento con colchicina (Mergen, 1959). La poliploidía se indujo con éxito en todas las especies en las que se intentó, y los cambios fueron muy similares en plántulas y árboles. En general, las agujas se hicieron más cortas y gruesas, el número de células se redujo, las ramas se hicieron más grandes; se suprimió la floración y se observó comúnmente la elaboración del pan. En la mayoría de las especies, los tetraploides no son deseables, pero se emplean como intermediarios en la producción de triploides. Se han hecho intentos para evitar pasar por la etapa esporofítica tetraploide mediante el tratamiento de microsporangia strobili en Larix leptolepis (Illies, 1956) y Pinus nigra y Pinus mugo (Mergen, 1959) durante la microsporogénesis. Hemos producido granos de polen diploides, pero no podemos obtener resultados de la progenie de este tipo de polen.
Las especies de gimnospermas se han vuelto poliploides mediante el tratamiento con colchicina (Mergen, 1959). La poliploidía se indujo con éxito en todas las especies en las que se intentó, y los cambios fueron muy similares en plántulas y árboles. En general, las agujas se hicieron más cortas y gruesas, el número de células se redujo, las ramas se hicieron más grandes; se suprimió la floración y se observó comúnmente la elaboración del pan. En la mayoría de las especies, los tetraploides no son deseables, pero se emplean como intermediarios en la producción de triploides. Se han hecho intentos para evitar pasar por la etapa esporofítica tetraploide mediante el tratamiento de microsporangia strobili en Larix leptolepis (Illies, 1956) y Pinus nigra y Pinus mugo (Mergen, 1959) durante la microsporogénesis. Hemos producido granos de polen diploides, pero no podemos obtener resultados de la progenie de este tipo de polen.
Este método es interesante para el futuro y sin duda será objeto de un mayor interés. Gustafsson (1960a), Mehra (1960) y Mergen (1963) dan más información sobre la poliploidía en las gimnospermas. La poliploidía natural a menudo ocurre como resultado de la hibridación entre diferentes especies o poblaciones que se comportan como especies y la duplicación resultante del número de cromosomas debido a la formación de gametos que no han sufrido la reducción cromosómica (fenómeno conocido como anfiploidia o alopoliploidía). Este tipo de poliploidía se encuentra comúnmente en angiospermas cultivadas (Nicotiana, Gossypium, Triticum, Brassica), pero también en especies silvestres (Galeopsis, Robus, Poa), y se pueden producir nuevas combinaciones de forma artificial, como Triticale, género que vuelve a unir Triticum y Secale. En muchos casos, la poliploidía es de origen intraespecífico (entonces se utiliza el término autopoliploidía). 138), que probablemente deriva de un cruce entre un fresno verde diploide y un fresno blanco tetraploide (Wright, 1959b). En Fraxinus, según estos estudios, se encuentran tanto autopoliploidía como anfiploidía.
